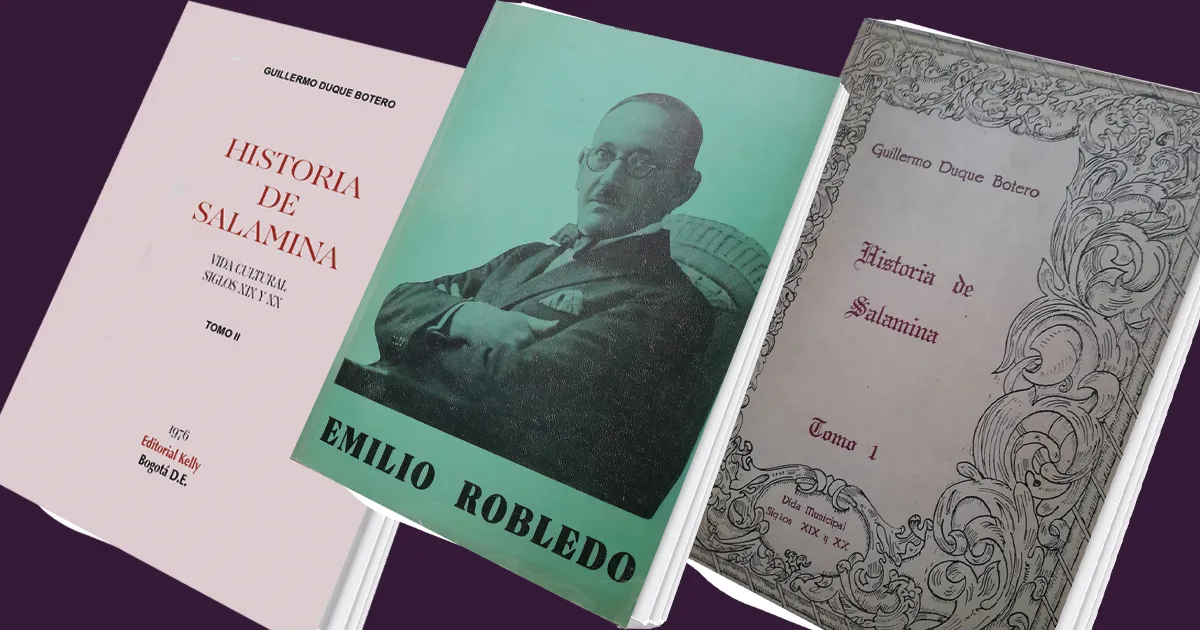Por Eleuterio Gómez Valencia – Comunicador Social y Periodista
El aire de diciembre en Salamina se carga de una anticipación casi palpable, un murmullo eléctrico que se cuela por los rincones de sus calles y trepa por los balcones centenarios. No es un presagio de tormenta, sino el aliento contenido de una fe que se desborda en luz, la promesa de la Noche del Fuego. Desde el crepúsculo, la Ciudad Luz empieza a cocinarse a fuego lento, con cada farol que se enciende en las ventanas de sus casas, en los umbrales de sus puertas, en la danza de los zaguanes que guardan historias de siglos. No es solo un espectáculo, es la culminación de un año de espera, el último suspiro de la novena a la Inmaculada Concepción, la patrona que vela desde el cielo por este rincón montañoso de Caldas.
A medida que el sol se inclina hacia el occidente, tiñendo de oro y carmesí el perfil de las montañas, la solemnidad se apodera del pueblo. La procesión de la Virgen Inmaculada es el preludio, un río de devoción que fluye por las calles principales. Con velas en mano, cánticos que rompen el silencio y el suave murmullo de las oraciones, los salamineños acompañan a su guardiana. La imagen de la Virgen, engalanada y resplandeciente, avanza sobre los hombros de sus fieles, una guía luminosa entre la penumbra creciente. El incienso se eleva en espirales hacia el cielo, perfumando el aire gélido con un aroma a santidad y esperanza. Cada paso es una promesa, cada luz una plegaria, y el corazón de Salamina late al unísono con el ritmo de la fe.
Al disolverse la procesión, como el último eco de una campanada sagrada, la atmósfera se transforma. La solemnidad cede el paso a una alegría contenida, a la expectativa de la gran odisea que está por comenzar. Desde el emblemático quiosco del Parque de Bolívar, corazón palpitante del pueblo, nativos y forasteros se congregan. Es un mosaico de rostros, algunos curtidos por los años y el sol de la tierra, otros frescos y maravillados, llegados de lejanas ciudades o de otros países, todos unidos por el imán de la Noche del Fuego. El aire se llena de voces, risas, exclamaciones de asombro ante la magnitud de la preparación. Los niños corretean, sus ojos brillan con la misma intensidad que las pequeñas flamas que empiezan a poblar cada rincón.
El recorrido inicia por todo el centro histórico de Salamina, donde las calles están adornadas con faroles artesanales y los balcones coloniales resplandecen con luces multicolores. Las fachadas se convierten en lienzos de luz, los zaguanes en portales mágicos, y cada esquina revela una sorpresa. En este peregrinaje festivo, los visitantes se encuentran con escenarios alternos que enriquecen la experiencia: la plazoleta de las Hermanas de la Anunciación junto a la Casa de Peregrinación de la Beata Berenice Duque Hencker, la esquina de Ceres con su energía comunitaria, la capilla del cementerio La Valvanera donde la memoria se honra con música y silencio, y el parque principal, epicentro de la celebración. Cada estación es una pausa para el alma, un respiro entre la emoción y la fe, una invitación a vivir la Noche del Fuego como un rito colectivo que transforma el pueblo en un templo de luz.
En cada uno de estos espacios, la música y el arte se hacen presentes. Las notas del tiple y el requinto, las voces que evocan la tierra y sus costumbres, los danzarines con trajes coloridos y los músicos que hacen vibrar el aire frío de la noche, todo se entrelaza en una sinfonía de identidad. Las luces del escenario se funden con el brillo de los faroles que aún portan los visitantes, creando un ambiente de alegría compartida y celebración.
Finalmente, el río de gente desemboca de nuevo en el Parque de Bolívar. La energía es palpable, un crescendo que anuncia el gran final. La tarima central se ilumina con una intensidad distinta. Todas las luces de las calles y los balcones convergen aquí, en el epicentro de la fiesta.
Y entonces, el cielo se rasga.
Una explosión de color y sonido irrumpe en la noche. Los juegos pirotécnicos, más de una hora de espectáculo ininterrumpido, transforman el firmamento en un lienzo incandescente. Cohetes que ascienden como estrellas fugaces y estallan en cascadas de oro, plata y rubí. Palmeras de luz que florecen en lo alto y caen en un lento parpadeo. Silbidos que cruzan el aire y se convierten en estruendos controlados, haciendo vibrar la tierra bajo los pies. La multitud levanta la vista, boquiabierta, los gritos de asombro y admiración se mezclan con la música grandiosa que acompaña el show. Los ojos de los niños reflejan cada estallido, cada chispa, como si el universo entero se estuviera desplegando solo para ellos. Es una danza de luz y oscuridad, un ritual ancestral de purificación y celebración que se repite año tras año, grabado a fuego en el alma de Salamina.
Cuando el último cohete se apaga y el humo se disipa lentamente, dejando un rastro de olor a pólvora y magia, un silencio asombrado se apodera de la plaza. Pero la noche aún no termina. Una última presentación artística sube al escenario, una melodía final que sella la experiencia. Puede ser un himno a la tierra, una balada que evoca el amor o la esperanza, o simplemente una canción que invita a la despedida, a guardar en el corazón el recuerdo de esta noche prodigiosa.
La Noche del Fuego en Salamina no es solo un evento; es una experiencia que se anida en el alma. Es la fe que se enciende en cada farol, la historia que susurran las paredes coloniales, la comunidad que se une en torno a una tradición. Es la prueba de que, en este rincón de Caldas, la luz, más que un fenómeno físico, es una forma de vida, un símbolo de la esperanza que nunca se apaga. Y así, bajo el manto de la noche que lentamente se rinde ante el avance de las primeras luces del 8 de diciembre, Salamina duerme, no sin antes haber dejado una estela luminosa en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de vivir su inigualable Noche del Fuego.