Atractivos Turísticos de Salamina
Casa de Retiros y Peregrinación Madre Berenice
El antiguo colegio La Presentación en Salamina, Caldas , Colombia, ahora alberga el centro de oración de la Congregación de las Hermanitas de la Anunciación, fundada por la Madre Berenice Duque Hencker. Este edificio, construido en los años 30, es notable por ser la primera estructura de concreto en el municipio y por su estilo republicano con pilastras y ventanas de arco apuntado.
Aquí hay algunos puntos adicionales sobre la Madre Berenice y el edificio:
Madre Berenice Duque Hencker:
Nació en Salamina en 1898.
Dedicó su vida a ayudar a los más necesitados.
En febrero de 2019, recibió el título de Venerable, un paso en el proceso de canonización.
Edificio del antiguo colegio La Presentación:
Construido en la década de 1930.
Primera construcción de concreto en Salamina.
Estilo arquitectónico republicano.
Características: pilastras, ventanas de madera con arco apuntado y antepecho ornamentado.
Importancia Cultural e Histórica:
El edificio es un hito arquitectónico en Salamina.
Representa la historia de la educación y la labor social en la región.
Es un lugar de devoción y memoria de la Madre Berenice.
Este lugar no solo tiene valor arquitectónico, sino también un significado religioso y social importante para la comunidad de Salamina.
Capilla del Cementerio La Valvanera
La Capilla del Cementerio La Valvanera, un recinto de profunda solemnidad y belleza, se erige como un testimonio del arte neogótico en su máxima expresión. Su estructura interior, concebida en forma de cruz griega, invita a la reflexión y al recogimiento, creando un ambiente de paz y serenidad.
El interior de la capilla es un verdadero museo de tallas en madera, obra del maestro Eliseo Tangarife, un artista de excepcional talento y sensibilidad. Sus trabajos, iniciados en el año 1910 y culminados en 1913, son un ejemplo de la maestría y la dedicación del artista. El altar, la urna griega y las puertas de la entrada principal son algunas de las piezas más destacadas.
Las puertas de entrada, en particular, son una obra de arte en sí mismas. En su parte superior, una calavera rodeada de dos telares recogidos nos recuerda la fugacidad de la vida y la certeza de la muerte. El maestro Tangarife, con su particular visión, quiso transmitir un mensaje claro: al llegar al cementerio, «la función termina y se baja el telón».
En el interior de la capilla, también encontramos una paloma de yeso y un reloj, símbolos que complementan el mensaje de las puertas. La paloma, símbolo de paz y esperanza, nos invita a encontrar consuelo en la fe, mientras que el reloj, representación de la frase «el tiempo vuela», nos recuerda la importancia de aprovechar cada instante de nuestra existencia.
La Capilla del Cementerio La Valvanera, con su arquitectura imponente y sus tallas llenas de simbolismo, es un lugar que invita a la contemplación y a la reflexión sobre los misterios de la vida y la muerte. Es un espacio donde el arte y la fe se unen para crear una atmósfera de profunda espiritualidad.
Casa Carola López

La Casa de Doña Carolina, un baluarte de la arquitectura tradicional antioqueña, se erige con la nobleza de la tapia pisada, el bahareque y el techo de teja de barro. Construida en 1876 por Don Pedro López y María Luisa Vélez, esta vivienda de una sola planta honra la memoria de su última hija, Doña Carolina López Vélez.
La fachada, un lienzo de arte, exhibe un portón con marco y cornisa ornamentada, donde los calados geométricos dan paso a representaciones florales y al rostro femenino, obras del maestro Eliseo Tangarife. Los ventanales, con sus cornisas y antepechos, complementan la elegancia del exterior.
En el interior, un patio central con jardín evoca la serenidad de antaño. El mobiliario original, también obra de Tangarife, se conserva con esmero, destacando el calado del frontón de la puerta del comedor central, una joya de la carpintería que narra historias de tiempos pasados. La casa, con su encanto intacto, es un testimonio vivo de la tradición y el arte que perduran en el corazón de Antioquia.
Casa del Degüello
La Casa del Degüello, también conocida como la Casa de Monseñor Izasa, se alza como un testigo mudo de la historia, una edificación bicentenaria que guarda entre sus muros los ecos de un pasado convulso. Construida en el siglo XIX, esta casa de dos plantas, erigida con la técnica tradicional de tapia pisada y bahareque, luce un techo a dos aguas cubierto de tejas de barro, conservando la esencia de la arquitectura colonial.
Su fachada, austera pero elegante, revela detalles que narran su historia. Las puertas de madera, enmarcadas por cornisas, dan paso a un balcón corrido de estilo español, cuyas barandas de madera ornamentada con calados geométricos y materas colgantes evocan la tradición andaluza.
Sin embargo, la Casa del Degüello es mucho más que una joya arquitectónica. Su importancia histórica radica en los trágicos acontecimientos que allí se vivieron durante la guerra civil de 1879. La casa fue el escenario de una cruenta batalla entre liberales y conservadores, un enfrentamiento que dejó un saldo de 150 vidas.
Cuenta la leyenda que los prisioneros eran arrojados desde el segundo piso, donde eran degollados, dando origen al macabro nombre de la casa. Este episodio, aunque sombrío, forma parte de la memoria colectiva del lugar, convirtiendo a la Casa del Degüello en un símbolo de la violencia fratricida que azotó a Colombia en el siglo XIX.
Hoy, la Casa del Degüello se erige como un recordatorio de aquellos tiempos difíciles, invitando a la reflexión sobre la importancia de la paz y la reconciliación. Su arquitectura y su historia la convierten en un patrimonio invaluable, un legado que debe ser preservado para las futuras generaciones.
Cementerio San Esteban

El Cementerio, fundado en 1845, se erige como un testimonio silencioso del paso del tiempo y las tradiciones locales. Su principal atractivo reside en la capilla, una edificación que fusiona influencias barrocas con la majestuosidad del estilo neogótico. Dentro de sus muros, resplandecen las tallas en madera del maestro Eliseo Tangarife, reconocidas por su exquisita factura y profundo simbolismo.
La capilla, con su planta en forma de cruz griega, invita a la contemplación. La cúpula octogonal, que se eleva hacia el cielo, y el altar central, obra maestra de Tangarife, son puntos focales de admiración. Históricamente, el cementerio estaba dividido en dos sectores, reflejando las diferencias sociales de la época. En el sector sur, reposaban los restos de las familias más acaudaladas, mientras que el norte, conocido como el «muladar», era destinado a los no creyentes y a los menos favorecidos. Esta división, hoy superada, recuerda las desigualdades de antaño y el valor histórico del lugar.
Fonda de La Arriería

La Fonda de la Arriería se erige como un tributo a la rica tradición arriera de Antioquia y Colombia, una construcción que evoca el espíritu de las antiguas fondas que jalonaban las rutas comerciales. Edificada con las técnicas ancestrales del bahareque y la tapia pisada, esta vivienda de arquitectura tradicional antioqueña nos transporta a una época en la que los arrieros, con sus recuas de mulas, eran los protagonistas del comercio y la comunicación entre pueblos.
Las fondas, más que simples lugares de descanso, eran centros neurálgicos de la vida social y económica. Allí, los arrieros encontraban refugio, alimento y compañía, intercambiaban noticias y mercancías, y fortalecían los lazos que unían a las comunidades. La Fonda de la Arriería, construida con el propósito de honrar esta tradición, busca recrear ese ambiente de camaradería y hospitalidad.
Este espacio multifuncional, diseñado para albergar eventos municipales, cuenta con áreas dedicadas a la exhibición de equinos y pesebreras, recordando el papel fundamental de los animales en la arriería. Además, dispone de un restaurante y un punto de información turística, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer la historia y la cultura de la región.
La Fonda de la Arriería se convierte así en un punto de encuentro para la comunidad y los turistas, un lugar donde se preserva la memoria de los arrieros y se celebra la identidad antioqueña. Su arquitectura tradicional, sus espacios multifuncionales y su ambiente acogedor la convierten en un atractivo turístico y cultural de gran valor.
Basílica Menor de la Inmaculada Concepción

La Basílica Menor de la Inmaculada Concepción se erige majestuosa en el corazón del municipio, marcando el lugar donde antaño se levantaba la primera capilla, una humilde construcción de paja erigida en 1853. El templo actual, una obra maestra de la arquitectura románica, fue concebido por el visionario William Martín, y su construcción se extendió entre 1865 y 1874, dando como resultado una edificación que perdura en el tiempo.
Su fachada, revestida de calicanto y protegida por tapias de hasta dos metros de altura, impone respeto y admiración. La torre central, coronada por una cúpula octogonal que alberga el campanario, se alza como un faro espiritual. Las puertas de arco de medio punto, que invitan a la entrada, son un preludio de la riqueza artística que aguarda en el interior.
La nave central, de una belleza sobrecogedora, alberga tesoros artísticos de incalculable valor. Los trabajos de talla en madera del púlpito y el techo, obra del maestro Eliseo Tangarife, son un ejemplo de la maestría artesanal de la época. Los vitrales, que narran pasajes del Evangelio, inundan el espacio con una luz multicolor, creando una atmósfera de recogimiento y espiritualidad.
La Basílica también alberga la obra en óleo del Señor del Improperio, que originalmente adornaba la capilla Nuestra Señora de Las Mercedes. Y como un eco de tiempos pasados, resuena la melodía del órgano de 440 flautas, un instrumento que llegó en 1906 y que aún hoy se utiliza en ceremonias especiales.
En junio de 2012, la iglesia fue elevada al rango de Basílica Menor, un reconocimiento a su valor histórico, artístico y espiritual. Este templo, que ha sido testigo de la evolución del municipio, se erige como un símbolo de fe y tradición, un legado que perdura en el corazón de la comunidad.
Parque de Bolívar

El Parque de Bolívar, corazón histórico del municipio, se erige como un testigo silencioso de épocas pasadas, donde el eco de batallas civiles aún resuena. Este espacio, que fue epicentro de importantes conflictos durante la colonización, se ha transformado en un oasis de tranquilidad y belleza, conservando su valor histórico y cultural.
En el centro del parque, la primera fuente o pila de agua, obra de la empresa alemana Kissing & Holman, se alza como un monumento al inicio del sistema de acueducto municipal. Esta fuente, con su diseño clásico y elegante, recuerda los avances tecnológicos que marcaron el desarrollo de la región.
Un kiosco de singular belleza, con arcos de medio punto, cúpula cónica y detalles de estilo arabesco, invita a la contemplación y al disfrute de retretas y eventos culturales. Su presencia añade un toque de encanto y distinción al parque, convirtiéndolo en un punto de encuentro para la comunidad.
La señalización turística, cuidadosamente dispuesta, ofrece a los visitantes información valiosa sobre los principales atractivos del municipio, facilitando la exploración y el descubrimiento de sus tesoros. Rodeado de árboles majestuosos, como higuerones, ceibas, pinos colombianos y guayacanes, el parque ofrece un refugio natural en medio del bullicio urbano. Estas especies, con su frondosidad y diversidad, contribuyen a crear un ambiente de paz y armonía.
El Parque de Bolívar, con su rica historia, su belleza natural y sus elementos arquitectónicos, se ha convertido en un símbolo de identidad para el municipio, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, invitando a la reflexión y al disfrute.
Capilla Nuestra Señora de Las Mercedes
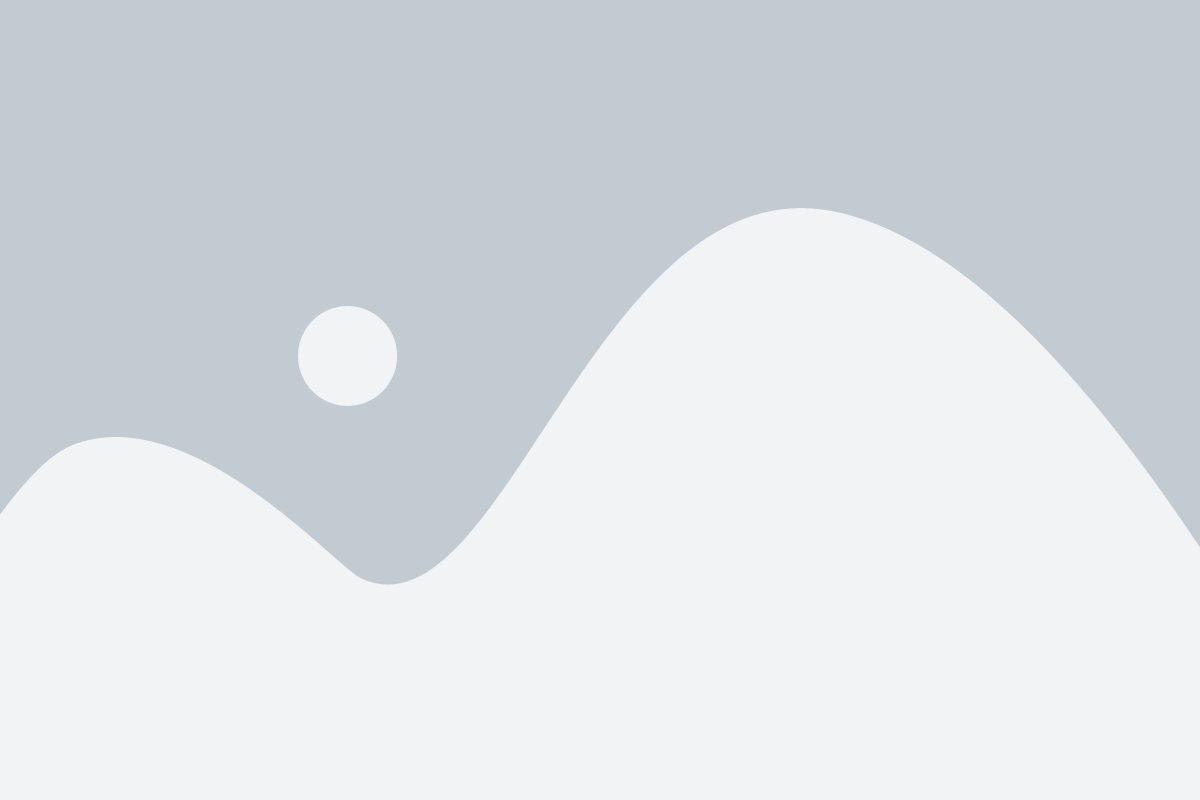
La edificación, erigida en 1883, se distingue por su imponente torre central, coronada por la venerada imagen de la Virgen de las Mercedes, que vela por la comunidad. Las puertas de arco ojival, meticulosamente talladas en madera, invitan a los fieles a cruzar su umbral, mientras que el rosetón y las pilastras realzan la majestuosidad de su fachada, una muestra del esplendor arquitectónico de la época.
En su interior, la nave única que la conforma, antaño albergó el óleo del Señor del Improperio, una obra de profundo significado religioso, que ahora encuentra su hogar en la Basílica. Asimismo, el púlpito y el altar, obras maestras en madera del insigne maestro Eliseo Tangarife, testimoniaban la destreza y el legado artístico local.
Tras un minucioso proceso de reforzamiento estructural, destinado a preservar la integridad de este patrimonio histórico, la edificación ha sido devuelta a la parroquia. Este acontecimiento marca el fin de una etapa crucial, durante la cual se veló por la conservación de este espacio de culto y memoria.
Con gran regocijo, se anuncia que las valiosas obras de arte, incluyendo el púlpito y el altar de Tangarife, han regresado a su emplazamiento original. Este retorno simboliza la culminación de los esfuerzos por salvaguardar el legado cultural y religioso de la comunidad, permitiendo que tanto lugareños como visitantes puedan admirar nuevamente la belleza y el valor histórico de este emblemático lugar.
Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía

La Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía, un tesoro arquitectónico que tardó ocho años en materializarse, fue finalmente culminada en 1900. Esta edificación de dos plantas, fiel representante de la arquitectura tradicional antioqueña, se erige con la nobleza del bahareque y la tapia pisada, técnicas constructivas ancestrales que le confieren un encanto singular.
En su fachada, los amplios aleros proyectan sombras que invitan al descanso, mientras que las ventanas con cornisas y barrotes resguardan la intimidad de sus espacios. Los balcones de esquinas redondeadas, con su elegancia discreta, ofrecen vistas privilegiadas del entorno. Sin embargo, el detalle más sobresaliente es el marco ornamentado de la puerta principal, donde un rostro masculino de piel oscura, tallado en madera con expresión burlona, cautiva la atención.
A esta figura enigmática se le atribuyen dos significados: algunos creen que su presencia impide el ingreso del diablo, quien, al ver su reflejo, se ahuyentaría; otros sugieren que representa al alegre ayudante del maestro Eliseo Tangarife, cuyo espíritu jovial se perpetúa en la madera.
En el interior, un patio empedrado en forma de hexágono irradia serenidad, rodeado de altos pilares que sostienen la estructura. Las escaleras, decoradas con calados que revelan la maestría artesanal de la época, conducen a los amplios pasillos de la segunda planta, que comunican las habitaciones.
Hoy, la casa funciona como un centro cultural vibrante, albergando exposiciones de antigüedades en dos de sus habitaciones y sirviendo como escenario principal para la promoción de actividades artísticas y culturales que enriquecen la vida de la comunidad.
Es importante destacar que esta valiosa edificación fue objeto de una intervención integral de reparación y restauración por parte de la Secretaría de Cultura de Caldas, bajo la dirección de la señora Luz Elena Castaño Rendón, en el año 2024. La obra fue entregada a la comunidad en los primeros días del año 2025, asegurando la preservación de este patrimonio para las futuras generaciones.
Centro Histórico de Salamina

El conjunto urbano del centro histórico de Salamina, un tesoro arquitectónico y cultural, fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación en 2005, mediante la resolución 87 del 2 de febrero. Este reconocimiento honra la preservación de las técnicas constructivas de la colonización antioqueña, así como el profundo valor histórico y simbólico que emana de sus edificaciones.
Al recorrer sus calles, se despliega un espectáculo visual de casas de colores vivos, donde materiales como la tapia pisada, el bahareque y el calicanto se entrelazan en estructuras que desafían el paso del tiempo. Los amplios aleros, los ventanales con cornisas compuestas y las puertas en forma de ojiva o arco, son testigos de la maestría de los constructores de antaño.
La ornamentación geométrica y orgánica, que adorna fachadas y portones, alcanza su máxima expresión en la obra de talla en madera del maestro salamineño Eliseo Tangarife, cuyo legado artístico perdura en cada rincón del centro histórico.
Este enclave urbano no solo es un museo al aire libre de la arquitectura colonial, sino también un escenario de trascendentales acontecimientos históricos. Sus calles fueron testigos de cruentas guerras civiles y jugaron un papel relevante en la historia de la colonización antioqueña.
Edificaciones emblemáticas, como la Casa del Degüello, testigo de la batalla entre liberales y conservadores, la Basílica Menor y las casas de las familias Toro García, Echeverry Arias, la Casa Carola López y la Rodrigo Jiménez Mejía, son ejemplos del incalculable valor arquitectónico y patrimonial que resguarda Salamina.
Este conjunto urbano, con su rica historia y su belleza arquitectónica, invita a un viaje en el tiempo, donde el pasado y el presente se funden en una experiencia única e inolvidable.
Casa Rodrigo Jiménez Mejía

La casa natal del ilustre profesor Rodrigo Jiménez, un destacado salamineño nacido el 4 de noviembre de 1904, se erige como un testimonio de la rica historia y el legado cultural de la región. Jiménez, cuya trayectoria profesional lo llevó a ocupar cargos de relevancia nacional, incluyendo el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y la magistratura en la Corte Suprema de Justicia, dejó una huella imborrable en la vida pública colombiana. Su fallecimiento en 1978 marcó el fin de una vida dedicada al servicio y al saber.
La edificación, fiel representante de la arquitectura característica de la colonización antioqueña, se despliega en dos plantas, con balcones y puertas de marcos en madera ornamentados y pintados con colores llamativos, que evocan la alegría y la vitalidad de la época. El patio interior empedrado, típico de las construcciones de antaño, recuerda las actividades cotidianas que allí se desarrollaban, desde el cuidado de las bestias hasta el ordeño de los animales.
En la segunda planta, la casa de habitación conserva amplios cuartos y balcones que invitan a la contemplación del entorno. La barandilla de la escalera y los correderos, con sus balaustres planos y los colores que predominan en toda la estructura, añaden un toque de elegancia y distinción al interior de la vivienda.
Hoy, la casa ha transformado su vocación, convirtiéndose en un espacio de uso comercial. Una pizzería y un café ocupan sus espacios, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de un ambiente acogedor y lleno de historia. A pesar de su nueva función, la casa natal de Rodrigo Jiménez conserva su encanto original, recordando la vida y el legado de un hombre que dejó una huella imborrable en la historia de Salamina y de Colombia.
La Pila del Parque

El Monumento La Pila, una joya histórica y artística, se erige como un símbolo emblemático del municipio de Salamina. Encargada en el siglo XIX por un grupo de salamineños visionarios a la prestigiosa firma alemana Kissing & Holman, esta fuente monumental representa un hito en el desarrollo urbano de la región.
Su travesía, digna de una novela de aventuras, comenzó a bordo de un barco alemán, que la transportó hasta el puerto de Barranquilla el 2 de febrero de 1899. Tras un largo y arduo viaje, el 10 de julio de 1900, el Concejo Municipal encomendó al señor Ricardo Ángel la tarea de dirigir los trabajos de ensamblaje de la pila pública, marcando el inicio de la creación del acueducto municipal.
La base, construida en piedra robusta, soporta un espejo de agua que refleja la belleza del entorno. En el centro, una estructura de bronce finamente elaborada captura la atención de los visitantes. Tres niños, cuyas figuras representan los tres momentos del día (mañana, mediodía y tarde) o las etapas de la vida (niñez, adultez y vejez), se erigen como un símbolo del paso del tiempo y la continuidad de la existencia.
Los lotos, que adornan el plato superior, y las cuatro ninfas, que embellecen la base, añaden un toque de elegancia y sofisticación al conjunto. Este monumento, que combina elementos clásicos y alegóricos, se ha convertido en uno de los principales atractivos del parque principal de Salamina, un lugar donde la historia, el arte y la naturaleza se entrelazan para crear un espacio único y memorable.
Kiosco Parque de Bolívar

El Kiosco del Parque de Bolívar, una estructura que evoca la nostalgia de tiempos pasados, fue concebido originalmente como un refugio para los transeúntes, ofreciendo protección contra los elementos. Su diseño original, elaborado en madera, destacaba por sus intrincadas tallas, grabados y arabescos que adornaban el tejado, reflejando la maestría artesanal de la época.
Donado en 1927 con motivo de la celebración del centenario del municipio, el kiosco se convirtió rápidamente en un punto de encuentro y un símbolo de identidad para la comunidad. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento provocaron su deterioro, llevando a su demolición en 1948.
No fue sino hasta 1975 que el señor Huberto Noreña López, un ciudadano ilustre y comprometido con la preservación del patrimonio local, propuso la recuperación de esta emblemática estructura. Recordando su importancia como escenario de encuentros y actividades comunitarias, Noreña López decidió donar un nuevo kiosco, fabricado en lámina de cobre y galvanizada, materiales que garantizaban su durabilidad y resistencia.
Conservando los calados y diseños originales en arco de medio punto y decoración arabesca, el nuevo kiosco recreó la esencia de su predecesor, manteniendo viva la memoria de su valor histórico y cultural. Reinaugurado en 1976, el Kiosco del Parque de Bolívar se convirtió nuevamente en un punto de referencia para la comunidad, un espacio donde el pasado y el presente se entrelazan, invitando a la convivencia y al disfrute del entorno.
Los Murales del Maestro Fernando Toro
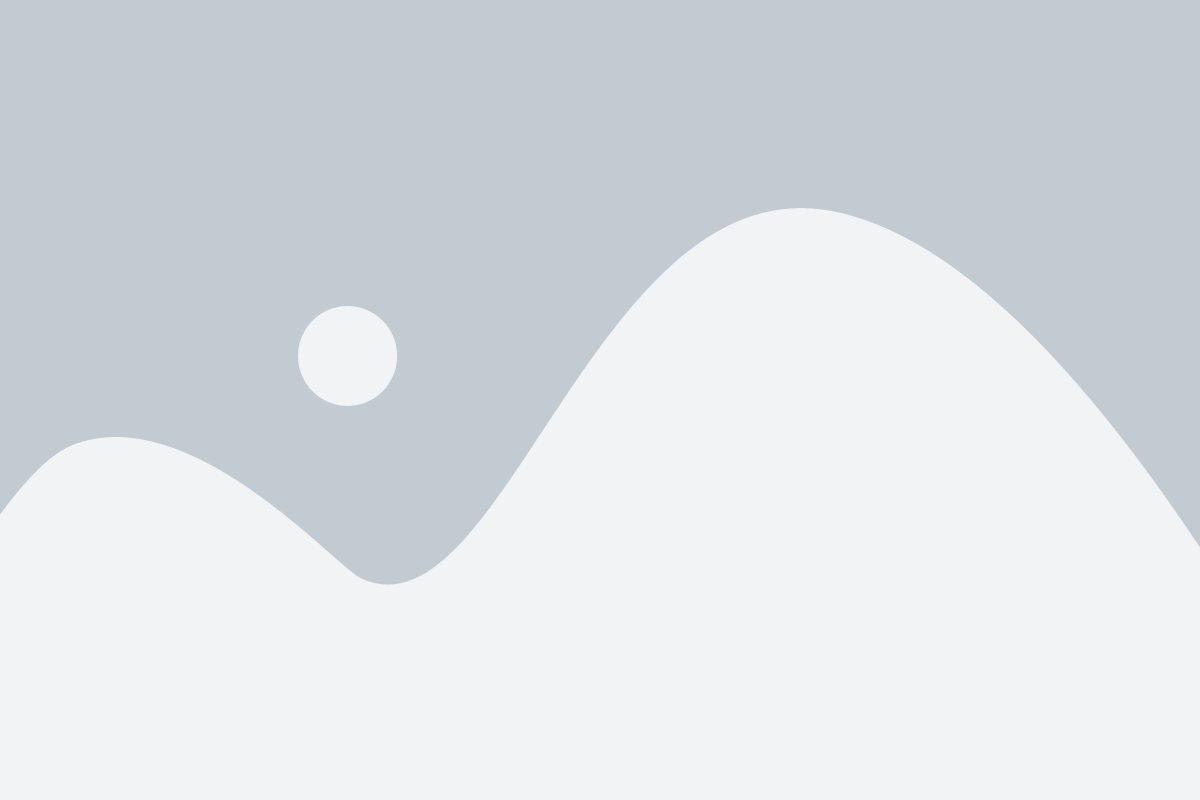
Los murales del artista salamineño Fernando Toro Ceballos enriquecen el patrimonio cultural de Salamina. Cinco obras maestras adornan las paredes del municipio, cada una narrando un capítulo de su historia. «Retazos de mi pueblo» (2015), un regalo por el 190 aniversario, plasma la fundación y eventos clave entre 1826 y 1919, desplegándose en 20 metros de ancho. «Expresiones en pañete» (2018), con su técnica distintiva, inmortaliza personajes típicos en 14 metros de lienzo.
En 2020, «De los últimos arrieros» y «Llegando a encimadas» se suman a la colección, capturando la esencia de la tradición y el paisaje local. «Huellas de una casa de Salamina», la obra más reciente, cierra este ciclo de homenajes visuales. Los murales de Toro Ceballos son un testimonio vibrante del pasado y presente de Salamina.
Plaza de mercado Las Galerías

La Plaza de Mercado Las Galerías, un emblemático recinto que evoca la rica historia de Salamina, fue inaugurada con gran pompa a finales de la década de 1920, como parte de las festividades conmemorativas del centenario del municipio. Esta edificación, de estilo republicano, se ha convertido en un pilar fundamental de la vida comercial y social de la comunidad, albergando el mercado principal desde su apertura.
Su arquitectura, que conserva la elegancia y el encanto de la época, se caracteriza por dos pabellones principales: el de Carne y el de Granos, que han sido testigos del bullicio y la actividad comercial que han marcado la vida de Salamina durante décadas. Estos pabellones, con sus amplios espacios y su diseño funcional, han permitido el desarrollo de un mercado vibrante y diverso, donde los productos frescos y los alimentos básicos se ofrecen a los habitantes y visitantes.
En la actualidad, la Plaza de Mercado Las Galerías ha trascendido su función original, convirtiéndose en un espacio multifacético que alberga también las oficinas de la Defensa Civil. Esta coexistencia de funciones refleja la importancia de la plaza como un centro de servicios y un punto de encuentro para la comunidad.
La Noche del Fuego

La Noche del Fuego, una celebración que ilumina el alma de Salamina, se ha convertido en una tradición anual que honra a la patrona del municipio, la Virgen de la Inmaculada Concepción. Cada 7 de diciembre, el pueblo se transforma en un escenario mágico, donde la luz y la devoción se entrelazan en un espectáculo inolvidable.
Aunque la tradición se remonta a varios años atrás, fue en 2006 cuando se institucionalizó oficialmente mediante la resolución 213 del 7 de diciembre, consolidando su lugar en el calendario festivo de Salamina. Esa noche, las calles se visten de gala, adornadas con faroles y velas de diversos diseños y tamaños, que reflejan la temática elegida para cada edición. Ya sea inspirada en pasajes bíblicos o en elementos representativos del municipio, la decoración se convierte en una expresión artística colectiva, donde los habitantes compiten por crear la iluminación más deslumbrante.
La celebración comienza con una solemne eucaristía a las 6:00 p. m., dando inicio a una noche de luz y fervor. Al caer la oscuridad, las luces del alumbrado público se apagan, cediendo el protagonismo a la iluminación creada por los habitantes. La atmósfera se llena de magia, mientras los faroles y las velas iluminan cada rincón del pueblo, creando un ambiente de recogimiento y celebración.
A medianoche, el cielo se ilumina con fuegos pirotécnicos, un espectáculo que marca el clímax de la noche. La celebración continúa con eventos musicales, que invitan a la comunidad a compartir y disfrutar de la fiesta. La Noche del Fuego es mucho más que una celebración religiosa; es una expresión de la identidad y el espíritu de Salamina, una noche donde la luz vence a la oscuridad y la comunidad se une en torno a sus tradiciones.
Huevos al vapor
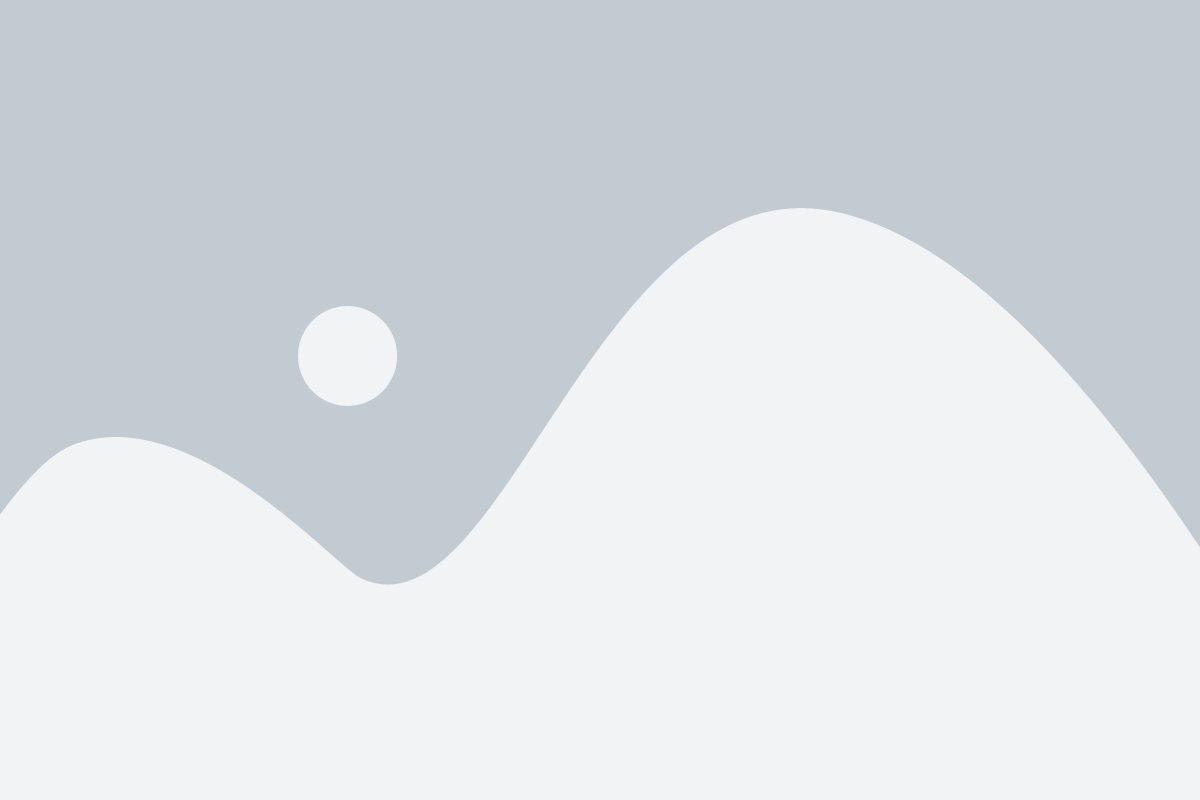
Los huevos al vapor, una delicia culinaria con más de seis décadas de historia, se han consolidado como un plato emblemático del municipio, gracias a la creatividad del señor José Luis Ballesteros Aristizábal, fundador del icónico Café El Polo. Esta peculiar preparación, que desafía las convenciones culinarias, consiste en cocinar los huevos al vapor utilizando la tradicional máquina de café, un método que confiere a los huevos una textura y sabor únicos.
El resultado, bautizado por los habitantes del municipio como «huevos al vapor», rápidamente ganó popularidad, convirtiéndose en un desayuno o merienda predilecta. Con el tiempo, la receta original evolucionó, incorporando ingredientes como salchichas y otros embutidos, así como mantequilla, que realzan aún más su sabor y valor nutricional.
La experiencia gastronómica se completa con la tradicional rosca de pandebono o pandeyuca, un acompañamiento perfecto que armoniza con la suavidad de los huevos al vapor. Este plato, que combina tradición e innovación, se ha convertido en un símbolo de la identidad culinaria del municipio, atrayendo a locales y visitantes por igual.
La historia de los huevos al vapor es un testimonio de la creatividad y el ingenio de los habitantes del municipio, quienes han sabido transformar un ingrediente básico en una delicia culinaria que perdura en el tiempo. Esta tradición gastronómica, que se transmite de generación en generación, es un legado invaluable que enorgullece a la comunidad y enriquece su patrimonio cultural.
La Macana
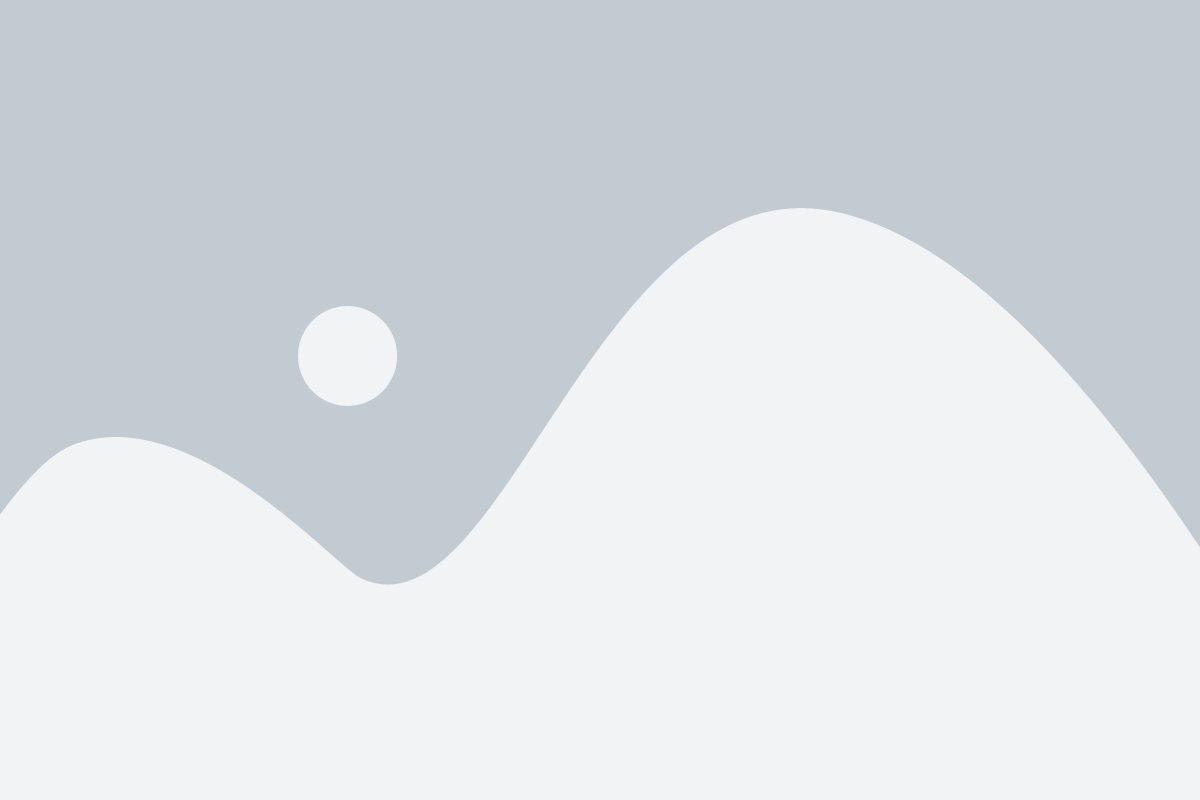
En el corazón de Salamina, el Café El Polo, con su venerable tradición de más de 60 años, resguarda un secreto culinario que ha trascendido generaciones: la Macana. Su creador, el visionario José Luis Ballesteros Aristizábal, buscaba ofrecer a sus amigos algo más que las tradicionales bebidas calientes. Así, tras una serie de experimentos, nació una mezcla única de chocolate, leche, galletas y un toque secreto de canela, todo preparado al calor del vapor de la greca.
El resultado fue una bebida reconfortante y vigorizante, que rápidamente se ganó el reconocimiento y la admiración de los lugareños. Ante la creciente demanda, Ballesteros decidió bautizar su creación con el nombre de «Macana», evocando la fortaleza y la firmeza de la madera homónima, utilizada en construcciones robustas.
La Macana se convirtió en un emblema del municipio, una bebida que simboliza la calidez y la hospitalidad de su gente. Su receta, celosamente guardada, se transmite de generación en generación, preservando su autenticidad y sabor original. Hoy, la Macana se puede disfrutar en diversas cafeterías de Salamina, ofreciendo a locales y visitantes la oportunidad de degustar una bebida que es mucho más que un simple brebaje: es un pedazo de la historia y la cultura de este encantador municipio.
El Calado en Madera

El calado, una técnica artesanal que transforma la madera en filigrana, es una tradición arraigada en Salamina, gracias al legado del maestro Eliseo Tangarife. Este artista, pionero en la introducción del calado en el municipio a finales del siglo XIX, trajo consigo una práctica ancestral europea, adaptándola a la arquitectura local.
Su habilidad se manifestó en la ornamentación de balcones, puertas y portones, donde aves, flores, rostros y frutas cobraban vida a través de intrincadas perforaciones en la madera. Inicialmente, el calado se realizaba a mano, utilizando maderas nobles como roble, pino blanco, sauce y guadua. Con el tiempo, la introducción de maquinaria moderna facilitó el trabajo, permitiendo la creación de piezas más complejas y detalladas.
Hoy, el calado adorna casas, instituciones e iglesias del centro histórico de Salamina, convirtiéndose en un sello distintivo de su patrimonio arquitectónico. La Escuela Taller del Municipio desempeña un papel fundamental en la preservación de esta tradición, transmitiendo los conocimientos y habilidades a las nuevas generaciones.
El calado, más que una técnica decorativa, es un testimonio de la creatividad y el ingenio de los artesanos locales, que han sabido mantener viva una tradición centenaria. Su presencia en Salamina es un recordatorio de la importancia de preservar el patrimonio cultural, asegurando que las técnicas y saberes ancestrales continúen enriqueciendo la identidad de la comunidad.
Tejido en telar horizontal
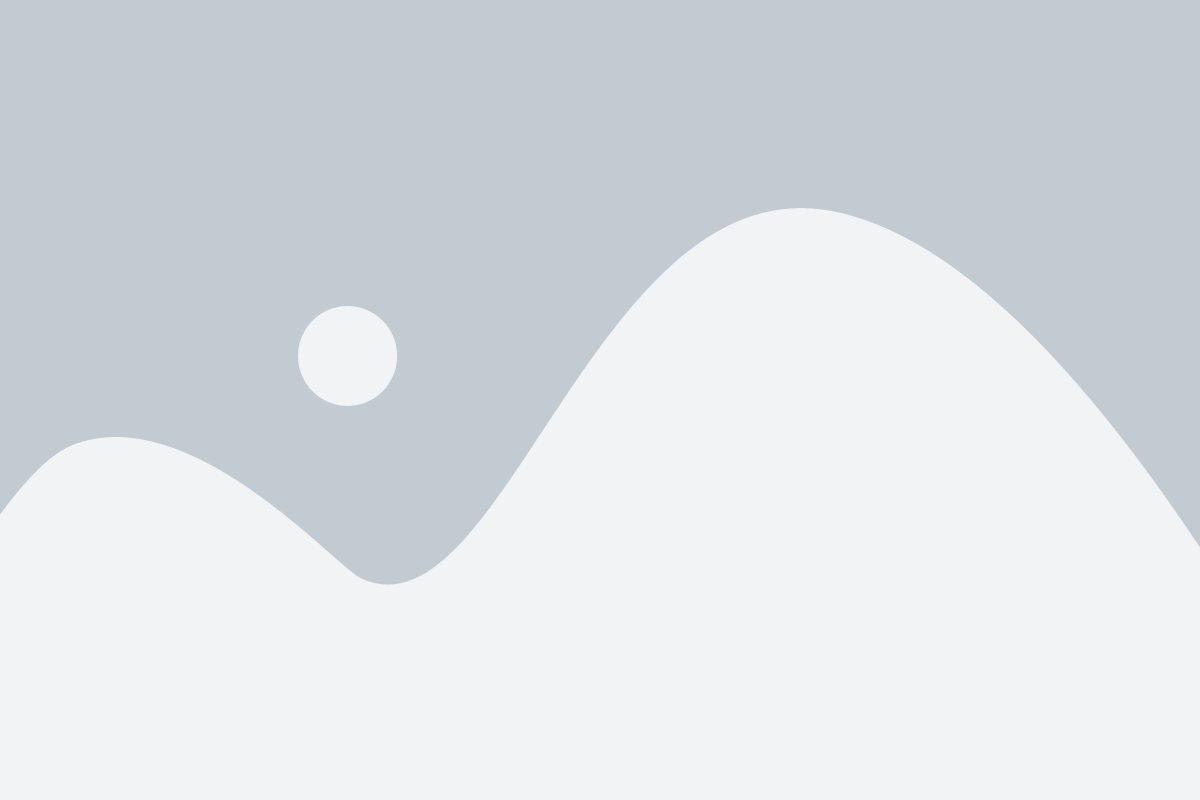
La tradición del tejido en telar horizontal, arraigada en Salamina desde hace casi 70 años, es un legado de la Sociedad San Vicente de Paul. Conscientes de la importancia de brindar a las jóvenes habilidades útiles, la sociedad trajo al maestro Don Manuel de Chiliguano, quien impartió el arte de tejer cobijas, ruanas y tapetes.
En sus inicios, alrededor de 40 señoritas se dedicaban a esta labor, convirtiéndola en una importante fuente de empleo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el número de tejedoras ha disminuido considerablemente, aunque la tradición se mantiene viva gracias a su valor artesanal.
El proceso de tejido se realiza en un telar horizontal, donde los hilos verticales, conocidos como urdimbre, se entrelazan con la trama, creando el tejido que da forma a las piezas. Aunque ya no es una actividad económica predominante, el taller original y una tienda de productos tejidos se conservan como testimonio de esta práctica ancestral.
El tejido en telar horizontal, con su rica historia y su valor cultural, es un símbolo de la identidad de Salamina. A pesar de los cambios en el tiempo, la tradición perdura, transmitiendo de generación en generación el arte de crear piezas únicas con hilos y dedicación.
Proceso de producción de la panela

El proceso de producción de panela, una tradición arraigada en la región, inicia con la meticulosa recolección de la caña de azúcar, seguida de su trituración en molinos que extraen el preciado jugo. Este néctar dulce es vertido en pailas de cobre, incrustadas sobre hornos de leña, donde el bagazo de la caña, residuo de la trituración, alimenta el fuego, alcanzando altas temperaturas que transforman el jugo en una melaza espesa y dorada.
El dulce, obtenido tras un proceso de decantación, es trasladado a recipientes de madera, donde se homogeniza su textura, garantizando una calidad uniforme. Luego, se moldea en diversas formas y, mediante un proceso de enfriamiento, se compacta, adquiriendo su consistencia característica. Finalmente, la panela es llevada al centro de acopio, donde se empaca y se prepara para su comercialización.
La versatilidad de este producto se manifiesta en la diversidad de presentaciones: panela redonda, panelitas, panela blanqueada, saborizada y pulverizada, satisfaciendo los gustos y necesidades de los consumidores. En el municipio, la producción de panela se extiende por diversas veredas, entre las que destacan Guaimaral, India, La Flora, Guayabal, Chócola y San Lorenzo. En esta última, la finca La Selva, con su molienda regular y producción artesanal, abre sus puertas a los visitantes, ofreciendo una experiencia auténtica.
El municipio cuenta con aproximadamente 78 trapiches y 160 productores de caña, de los cuales 11 han obtenido la certificación orgánica, mientras que 17 se encuentran en proceso de certificación, reflejando el compromiso con prácticas sostenibles. Los productores están asociados en la organización de economía solidaria COOMERSA, fortaleciendo la cadena productiva y promoviendo el desarrollo local.
La Cultura Cafetera

La cultura cafetera, un legado que se extiende por las montañas de Colombia, es mucho más que la simple producción de un grano; es un estilo de vida, una tradición arraigada en el corazón de sus gentes. Desde la siembra hasta la taza, cada paso del proceso está impregnado de un profundo respeto por la tierra y un conocimiento transmitido de generación en generación.
El paisaje cafetero, con sus colinas verdes y sus cafetales que se extienden hasta el horizonte, es un espectáculo que cautiva los sentidos. Los caficultores, con sus manos curtidas por el trabajo, cuidan con esmero cada arbusto, sabiendo que la calidad del café depende de su dedicación. La recolección selectiva, donde solo se eligen las cerezas maduras, es un ritual que garantiza la excelencia del producto.
El aroma del café recién tostado, que impregna el aire de los pueblos cafeteros, es una invitación a disfrutar de una bebida que es mucho más que un simple estimulante. El café, con sus notas dulces, ácidas y amargas, es un reflejo de la diversidad de los suelos y los microclimas donde se cultiva.
La cultura cafetera también se manifiesta en las tradiciones y costumbres de sus habitantes. Los arrieros, con sus mulas cargadas de sacos de café, son personajes emblemáticos de la región. Las fondas, lugares de encuentro y descanso, son testigos de historias y leyendas que se transmiten de boca en boca.
El café, más que un producto, es un símbolo de identidad y orgullo para los colombianos. Su cultivo, que ha transformado la economía y el paisaje del país, es un legado que se conserva con esmero y se proyecta hacia el futuro, buscando siempre la sostenibilidad y la calidad.
La Arquitectura Cafetera

La arquitectura tradicional cafetera, también conocida como arquitectura antioqueña, es un testimonio vivo de la colonización y el ingenio de los pioneros que se asentaron en las montañas colombianas. Esta expresión arquitectónica, arraigada en el siglo XIX, fue traída a la región por colonos antioqueños, quienes adaptaron técnicas constructivas ancestrales a las condiciones del terreno y el clima.
Inspirada en la técnica de la tapia pisada, heredada de los españoles, la arquitectura cafetera se caracteriza por el uso de materiales locales como el bahareque, la tapia pisada y las tejas de barro. Los amplios corredores, que rodean las viviendas, se convierten en balcones panorámicos, aprovechando la topografía montañosa. Los patios empedrados, los barandales exteriores o chambranas y los detalles en madera, logrados mediante la técnica del calado, son elementos distintivos de este estilo arquitectónico.
La estructura de bahareque, con su entramado de guadua y barro, demuestra una notable resistencia a los movimientos sísmicos, lo que le ha valido el apelativo de «estilo temblorero». Las viviendas, pintadas con colores vivos, se mimetizan con el paisaje exuberante, mientras que los jardines, adornados con una profusión de flores, añaden un toque de alegría y vitalidad.
El centro histórico de Salamina, declarado Bien de Interés Cultural de la Nación, es un escaparate excepcional de la arquitectura tradicional cafetera. Casas como la Casa Carola, la Casa del Degüello, la Casa de la Cultura y la Casa Rodrigo Jiménez Mejía, entre otras, conservan intactos los elementos característicos de este estilo, permitiendo a los visitantes viajar en el tiempo y apreciar el legado de los colonos antioqueños.
La arquitectura tradicional cafetera es mucho más que un conjunto de edificaciones; es un símbolo de identidad cultural, un testimonio del ingenio y la adaptación de un pueblo que supo construir su hogar en las montañas, creando un paisaje único y perdurable.
Proceso de producción del café

El proceso de producción del café, una tradición arraigada en muchas regiones del mundo, es una secuencia meticulosa de pasos que transforman el fruto del cafeto en la bebida aromática que disfrutamos. Este proceso, que combina técnicas ancestrales con innovaciones modernas, se inicia en los cafetales, donde los arbustos florecen y dan origen a las cerezas de café.
La recolección de las cerezas, que se realiza de forma manual o mecánica, es una etapa crucial, ya que la calidad del café depende en gran medida de la selección de los frutos maduros. Una vez recolectadas, las cerezas se someten a un proceso de despulpado, que consiste en retirar la pulpa y la cáscara, dejando al descubierto los granos de café.
Los granos, aún cubiertos por una capa de mucílago, se someten a un proceso de fermentación, que ayuda a eliminar esta sustancia y a desarrollar los sabores y aromas característicos del café. La fermentación puede realizarse mediante el método húmedo, que utiliza agua para lavar los granos, o el método seco, que consiste en exponer los granos al sol para que se sequen.
Una vez fermentados, los granos se lavan y se secan, reduciendo su contenido de humedad a niveles óptimos para su conservación. El secado puede realizarse al sol, en patios o camas de secado, o mediante secadoras mecánicas, que permiten controlar la temperatura y la humedad.
Los granos secos, conocidos como café pergamino, se someten a un proceso de trillado, que consiste en retirar la cáscara o pergamino que los envuelve. Los granos resultantes, conocidos como café verde, se clasifican y se seleccionan según su tamaño, densidad y calidad.
El café verde se tuesta, un proceso que transforma los granos, desarrollando sus sabores y aromas característicos. El tostado puede realizarse en tostadoras industriales o artesanales, y el grado de tueste influye en el sabor final del café.
Finalmente, el café tostado se muele y se prepara para su consumo, ya sea mediante métodos de infusión como el filtrado, la prensa francesa o la cafetera italiana, o mediante métodos de extracción como el espresso.
San Félix "El Paraíso del Norte Caldense"

Enclavado en el corazón de los Andes colombianos, San Félix se presenta como un refugio de serenidad, un tesoro escondido donde el tiempo parece detenerse. Al llegar, la sensación de paz inunda al viajero, transportándolo a un mundo donde la naturaleza y la tradición se entrelazan en perfecta armonía.
La entrada a San Félix es un preludio de la belleza que aguarda. Desde el «Alto de la Virgen», la vista panorámica revela un paisaje que evoca las villas del viejo continente: una meseta verde, salpicada de casas que se asoman tímidamente entre la niebla. Los habitantes, campesinos de corazón noble, reciben a los visitantes con una calidez que trasciende la hospitalidad convencional.
Los campos, un mosaico de tonos verdes, se extienden hasta el horizonte, creando un escenario de ensueño. Aquí, la cría del ganado Normando y la producción de lácteos de alta calidad son pilares de la economía local. Tres industrias lácteas permiten a los visitantes presenciar el proceso de elaboración de quesos, cremas y yogures, desde la extracción de la leche fresca hasta el producto final.
La agricultura, arraigada en técnicas ancestrales, también define la vida en San Félix. Los campesinos cultivan hortalizas, frutas y granos en los solares que rodean sus hogares, contribuyendo a la sostenibilidad alimentaria de la región. Las calles empedradas y las casas de estilo antioqueño invitan a un recorrido por la historia, donde cada rincón cuenta una historia.
La iglesia, con su arquitectura que ha resistido el paso del tiempo, es un símbolo de fe y tradición. El sonido de sus campanas, catalogadas como las de más bello sonido en Colombia, resuena en el valle, invitando a la reflexión. El río San Félix, que serpentea entre las casas, añade un toque de encanto al paisaje.
San Félix es un destino para quienes buscan desconectar del bullicio urbano y reconectar con la naturaleza. Los senderos de montaña invitan a caminatas y paseos en bicicleta, revelando miradores con vistas espectaculares. El Valle de la Samaria, a solo 40 minutos a pie, ofrece la oportunidad de admirar la palma de cera, árbol nacional, y de observar aves como el perico de páramo y el pájaro carpintero.
En San Félix, el tiempo se mide con el ritmo de la naturaleza y la calidez de su gente. Es un lugar para disfrutar de la tranquilidad, la belleza y la autenticidad de la vida rural colombiana.
Parque Central Corregimiento de San Félix
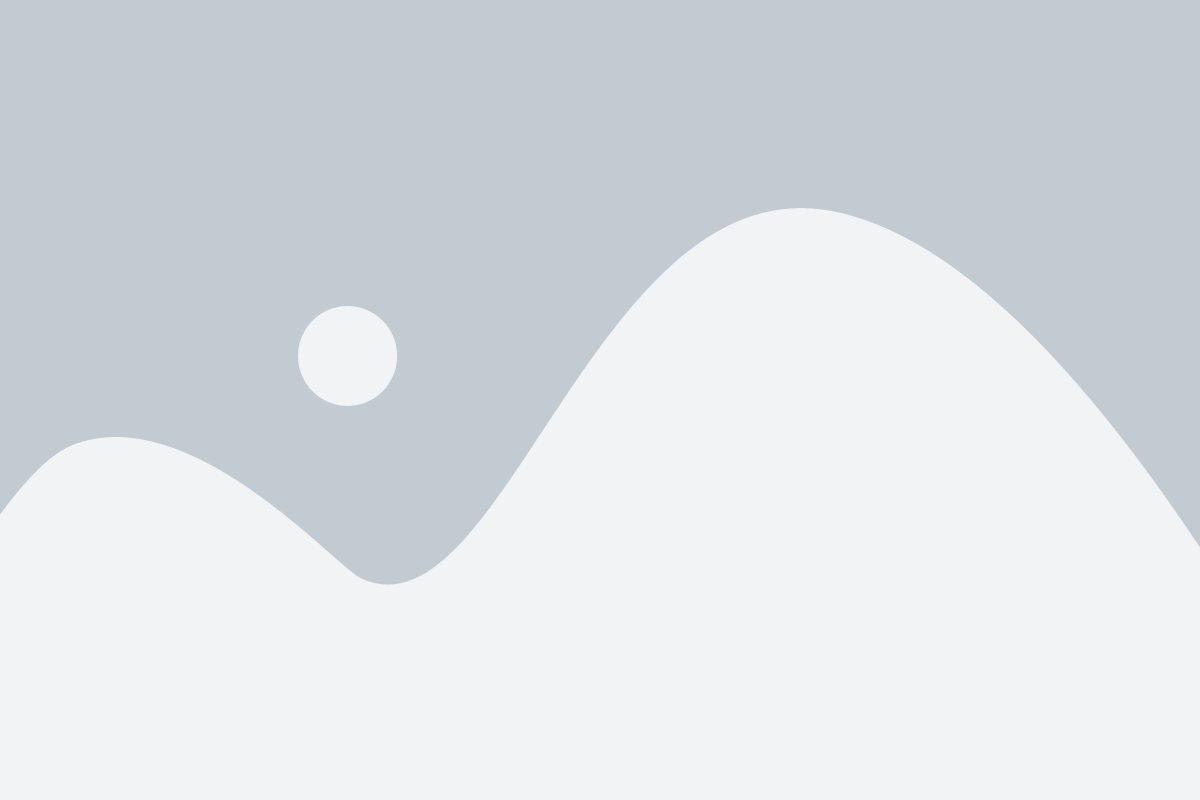
El Parque Central del Corregimiento de San Félix se erige como el epicentro de la vida comunitaria, un espacio que evoca la historia de sus fundadores, colonos antioqueños que encontraron en estas tierras un nuevo hogar. Su diseño, de trazo regular y forma cuadrada, se enmarca en jardines que invitan al descanso y a la contemplación, mientras que una pista perimetral ofrece un espacio para el disfrute de caminantes y deportistas.
El corazón del parque, un diseño circular que irradia armonía, alberga un busto en homenaje al Padre Víctor Menegon, figura clave en la fundación del corregimiento en 1905. Este sacerdote italiano, perteneciente a la comunidad de la Consolata, dejó una huella imborrable en la comunidad, y su busto, que mira hacia la iglesia que ayudó a construir, es un testimonio de su legado.
A un costado del parque, la estatua de Simón Bolívar, el Libertador, se alza imponente, con su espada en la mano derecha, apuntando hacia el suelo. Esta representación, que evoca la figura del héroe y su lucha por la independencia, añade un toque de solemnidad al espacio.
El Parque Central de San Félix no es solo un lugar de esparcimiento, sino también un espacio de memoria y encuentro. Sus jardines, sus monumentos y su ambiente tranquilo invitan a la reflexión sobre la historia y la identidad de la comunidad. Es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, creando un espacio único y significativo para los habitantes de San Félix.
Iglesia San Félix

La Iglesia de San Félix, un bastión de fe y refugio comunitario, se erige como un testimonio del esfuerzo colectivo y la devoción. Su construcción, iniciada en 1954, marcó la llegada de los sacerdotes de la congregación de la Consolata al corregimiento, un acontecimiento que transformaría la vida de sus habitantes. El Padre Víctor Menegón, figura central en la edificación del templo, dedicó su labor a levantar un espacio de encuentro espiritual y social.
La fachada de la iglesia, imponente y majestuosa, se distingue por sus torres gemelas, que se alzan hacia el cielo, coronadas por pináculos piramidales. En estas torres, las campanas, traídas desde el Vaticano, resuenan con solemnidad, llamando a los fieles a la oración. Un reloj, que marca el paso del tiempo, añade un toque de sobriedad a la fachada. El pórtico, con su arco de medio punto, se remata con una estructura cónica, creando un conjunto armonioso y equilibrado.
El interior del templo, de una belleza austera y conmovedora, se compone de una nave central y dos naves laterales, separadas por arcadas construidas con maderas de la región. Estas arcadas, con su diseño sencillo y elegante, crean un espacio diáfano y luminoso, que invita a la reflexión y al recogimiento.
La Iglesia de San Félix, más que un lugar de culto, se convirtió en un refugio para los habitantes del corregimiento durante los años de la crisis del conflicto armado, en las décadas de 1970 y 1980. En tiempos de incertidumbre y peligro, sus muros ofrecieron protección y consuelo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resistencia.
El Bosque La Samaria

El Bosque La Samaria, un tesoro natural que se esconde entre las montañas, se revela como un ecosistema de niebla secundario de inigualable belleza. Sus senderos, que serpentean entre la vegetación exuberante, invitan a un viaje sensorial, donde el aire puro y el sonido de la naturaleza se funden en una sinfonía de paz.
Este bosque, hogar de una representativa cantidad de palmas de cera (Ceroxylon quindiuense), se erige como un santuario de esta especie emblemática. La palma de cera, árbol nacional de Colombia, encuentra en estas alturas superiores a 2.500 msnm el hábitat perfecto para su desarrollo. Su majestuosidad se manifiesta en sus troncos esbeltos, que alcanzan alturas de hasta 60 metros, elevándose hacia el cielo como guardianes silenciosos del bosque.
La importancia ecológica de La Samaria trasciende la belleza de sus palmas. En sus troncos, el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) encuentra refugio y hogar, construyendo sus nidos en las cavidades que ofrece la palma. Esta especie, que encuentra en La Samaria un hábitat propicio, contribuye a la biodiversidad del bosque, creando un equilibrio natural que se manifiesta en cada rincón.
La palma de cera, declarada árbol nacional por la Comisión Preparatoria del III Congreso Sudamericano de Botánica en 1949 y adoptada oficialmente como símbolo patrio mediante la Ley 61 de 1985, es un tesoro que Colombia comparte con el mundo. Su presencia en La Samaria es un recordatorio de la importancia de conservar este patrimonio natural, que representa la identidad y el orgullo de la nación.
Los visitantes que se aventuran a explorar La Samaria tienen la oportunidad de apreciar la belleza de este bosque desde la carretera de acceso o a través de sus senderos. Cada paso revela un nuevo paisaje, donde la luz y la sombra juegan con las hojas de las palmas, creando un espectáculo visual que invita a la contemplación. La Samaria es un refugio de paz y belleza, un lugar donde la naturaleza se expresa en su máxima expresión, invitando a la reflexión y al respeto por el medio ambiente.






