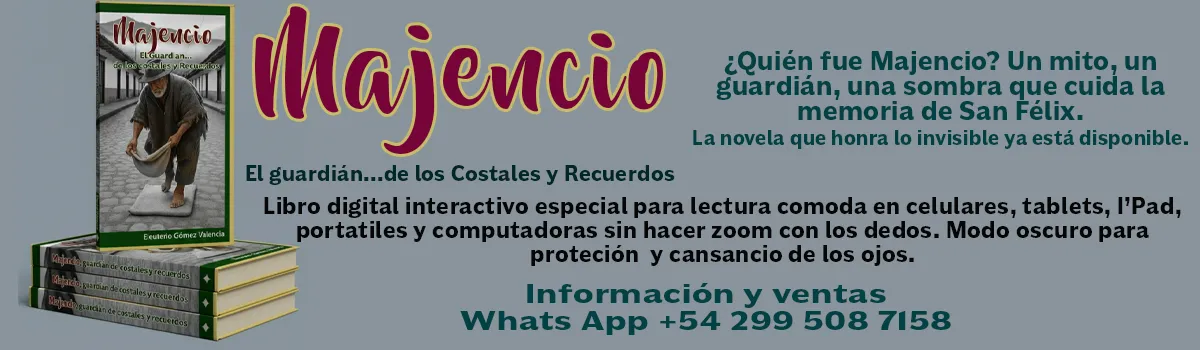Nota: Las imágenes que acompañan nuestros artículos y el libro son ilustrativas, generadas por Inteligencia Artificial a partir de descripciones físicas limitadas del personaje. No representan retratos reales ni históricos, sino recursos simbólicos que enriquecen la narrativa sin comprometer la veracidad documental ni la memoria colectiva.
En las entrañas de San Félix, donde la niebla se disuelve como susurros al alba y las calles empedradas guardan el eco de generaciones, caminaba un hombre que no pertenecía al tiempo, sino a la memoria. Majencio no tenía casa, pero habitaba todos los rincones. No tenía nombre oficial, pero su presencia era tan innegable como el río que nace en las quebradas o el canto del perico de páramo al amanecer. Era un hombre de costales: los usaba como abrigo, como alfombra, como altar. Cada uno de ellos parecía contener una noche, un silencio, una promesa rota o un amor no dicho.
Descalzo, encorvado, envuelto en ruanas deshilachadas que el viento había tejido con paciencia, Majencio evitaba tocar la tierra antes del primer tinto del día. No por superstición, sino por ritual. En ese gesto —desplegar sus costales como alfombra sagrada— se entreveía una forma de resistencia: la de quien se niega a pisar el mundo sin antes haberlo bendecido con café y silencio. No pedía limosna; pedía permiso. Y el pueblo, sin entenderlo del todo, se lo concedía.
Dormía en zaguanes, nunca en camas. Decía que las camas olvidan, pero los costales recuerdan. Guardaba en ellos piedras lisas, hojas secas, monedas antiguas, dibujos torpes, flores marchitas. Objetos insignificantes para los ojos ajenos, pero cargados de alma para los suyos. Cada cosa tenía un peso, decía. Y uno carga lo que no dice. Majencio hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras no eran frases: eran semillas. Sembraba silencios donde otros gritaban, ofrecía piedras como promesas, y regalaba flores como si fueran días que no debían olvidarse.
Lo llamaban loco, espanto, alma en pena. Pero él no era ninguna de esas cosas. Era un guardián. No de tesoros ni de fronteras, sino de lo que se pierde cuando el mundo avanza demasiado rápido: los juegos de infancia, los amores platónicos, los sueños que se dejan en los montes, las palabras que nunca se pronuncian. Majencio custodiaba lo invisible. Sabía que la verdadera historia de un pueblo no está en sus actas ni en sus alcaldes, sino en sus ausencias, en sus escondites, en sus recuerdos compartidos al calor de un café.
A veces, se le veía hablar solo, o más bien, conversar con sus costales. Decía que lo perseguían los “Magencios”, fantasmas que solo él veía. Tal vez eran sus propios recuerdos, sus duelos no llorados, sus caminos no tomados. Tal vez eran las voces de quienes, como él, habían sido borrados del mapa oficial, pero seguían vivos en la memoria colectiva. Majencio no huía de ellos. Los llevaba consigo, en los pliegues de sus costales, como quien carga con su propia sombra.
Los niños lo seguían con curiosidad, los ancianos lo saludaban con respeto, y los poetas lo anotaban en sus libretas como símbolo de algo que no sabían nombrar. Majencio era el testigo silencioso de las fiestas, el primero en llegar a los velorios, el último en irse de las romerías. Nunca interrumpía, pero su presencia era una forma de decir: “Estoy aquí, y lo que ocurre será recordado.”
Un día, simplemente dejó de aparecer. No hubo funeral, ni lápida, ni despedida. Solo un costal vacío en la raíz de un pino y una nota escrita con letra temblorosa: “Me fui a caminar por donde no hay caminos. No me busquen. Estoy en cada recuerdo.” Y así fue. Majencio no murió: se transformó. Se volvió brisa entre las palmas de cera, silencio en la plaza al atardecer, eco en el zaguán de las casas antiguas. Se volvió mito, sí, pero también conciencia. Porque en San Félix, desde entonces, nadie pisa una piedra sin preguntarse qué historia guarda. Nadie mira un costal sin sentir que algo sagrado lo habita.
Los costales de Majencio no desaparecieron. Algunos fueron encontrados en las esquinas, otros colgados en los árboles, otros más entregados en silencio por manos anónimas. Cada uno contenía un fragmento de historia: una carta sin destinatario, una fotografía sin rostro, una flor seca con aroma intacto. La gente comenzó a llamarlos “costales de memoria”, y pronto se convirtieron en parte del ritual del pueblo. En las fiestas patronales, se colocaban costales en la entrada de la iglesia. En los entierros, se dejaba uno junto a la tumba. En los nacimientos, se entregaba uno con una piedra y una flor, como bendición.
Majencio enseñó, sin querer, que la dignidad no necesita palabras, que la locura puede ser sabiduría disfrazada, y que los recuerdos —aunque no se toquen— pesan más que cualquier equipaje. Hoy, aunque ya no camine con su paso lento y sus ojos de niebla, sigue presente. Porque hay seres que no se van: se vuelven paisaje. Y Majencio, con sus costales llenos de silencios, es el alma errante de un pueblo que respira memoria.
Algunos dicen que lo han visto en sueños, otros que lo escuchan en el crujir de las hojas secas. Hay quienes aseguran que, al tocar un costal, sienten una emoción inexplicable, como si alguien les susurrara desde el otro lado del tiempo. Y hay quienes, como tú y como yo, sabemos que mientras alguien recuerde, Majencio seguirá custodiando lo que el mundo olvida.
Y mientras alguien camine descalzo sobre un costal, él seguirá vivo. Porque Majencio no fue un hombre: fue un gesto, una pregunta, una forma de mirar el mundo con ternura y resistencia. Fue, y sigue siendo, la crónica del imaginario.