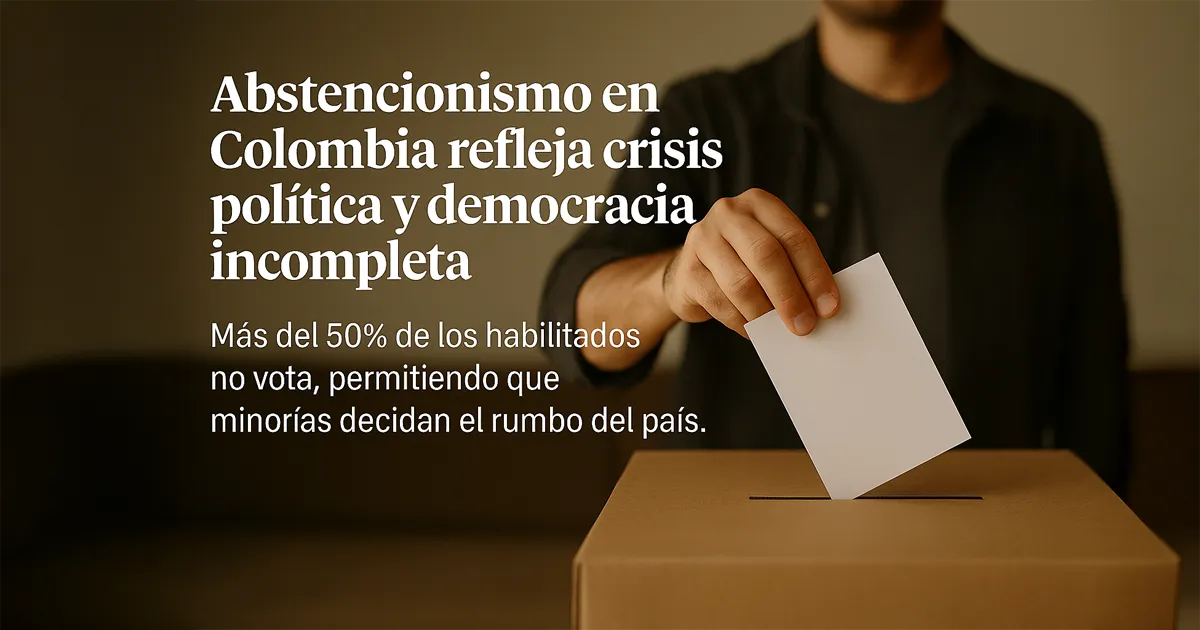En Colombia, más del 50% de la población habilitada para votar decide no ejercer este derecho fundamental. Esta alarmante cifra revela una crisis profunda en la democracia representativa, donde las mayorías —por acción u omisión— permiten que las minorías elijan los destinos de una nación compleja, rica en diversidad, pero empobrecida en participación cívica. El problema de la abstención no solo refleja apatía, desconfianza o desinterés, sino también una peligrosa irresponsabilidad social que ha terminado por entregar el poder a maquinarias clientelistas, corruptas y populistas.
La democracia en Colombia, más que una construcción colectiva, se ha convertido en un ritual cada cuatro años para una fracción menor de la ciudadanía, mientras la mayoría se sumerge en la queja estéril, la resignación pasiva o la indiferencia absoluta. Este ensayo pretende analizar críticamente las causas estructurales y culturales de la abstención, sus consecuencias para el sistema político, y la responsabilidad colectiva que implica permitir que las decisiones sobre el país recaigan en manos de una élite minoritaria.
Según datos oficiales de la Registraduría Nacional, en las últimas elecciones presidenciales, cerca del 46% del censo electoral no votó. En elecciones legislativas y regionales, la abstención supera en muchos casos el 50%, e incluso alcanza el 60% en departamentos específicos. Esto quiere decir que, en promedio, de los más de 39 millones de colombianos habilitados para votar, apenas entre 15 y 18 millones participan efectivamente en las decisiones democráticas del país.
Esto no es solo una cifra: es un síntoma. Es la radiografía de una democracia incompleta, una donde los ciudadanos no ejercen su soberanía. Pero el drama no termina ahí. De los que sí votan, una proporción significativa lo hace motivada por intereses particulares, promesas vacías, manipulaciones ideológicas o, en el peor de los casos, por transacciones económicas que convierten el sufragio en una mercancía.
El voto como acto de dignidad y resistencia
Frente a este panorama desolador, es necesario revalorizar el voto como un acto político profundamente transformador. Votar no es simplemente marcar una casilla: es una afirmación de existencia, una toma de posición frente al país que queremos construir.
En un país donde la corrupción, la violencia y la desigualdad han erosionado la confianza, ejercer el derecho al voto debe convertirse en un gesto de resistencia. Votar informado, libre y conscientemente es un acto revolucionario en contextos donde se nos quiere ignorantes, manipulables o indiferentes.
¿Por qué no votan los colombianos?
Las razones son múltiples y complejas, y no deben simplificarse con juicios moralistas. Sin embargo, hay factores estructurales y culturales que deben ser enfrentados con urgencia.
Desconfianza en las instituciones: Un desafío persistente en la democracia contemporánea.
En muchas sociedades modernas, se ha consolidado una percepción que mina los cimientos del sistema democrático: la idea de que “todos los políticos son corruptos”. Este juicio, aunque extremo, no surge de la nada. Es la respuesta emocional y racional de un ciudadano que observa, una y otra vez, cómo escándalos públicos se diluyen en el olvido sin consecuencias concretas. La impunidad rampante y una justicia que parece responder más a intereses partidarios que al bien común alimentan una sensación colectiva de frustración y desamparo.
La ciudadanía, lejos de sentirse protagonista del cambio, comienza a ver el acto de votar como un gesto vacío, un ritual sin significado real. Se instala la creencia de que las decisiones están previamente cocinadas en espacios inaccesibles, donde el poder se reparte entre élites desconectadas de las verdaderas necesidades de la gente. En este clima, el desencanto se convierte en abstención, y la abstención termina fortaleciendo el status quo, cerrando así un círculo vicioso difícil de romper.
Además, los medios de comunicación, las redes sociales y las narrativas sensacionalistas amplifican constantemente los errores, escándalos y contradicciones de las figuras públicas. Aunque esta visibilidad puede promover la transparencia, también corre el riesgo de generar un efecto anestesiante: cuando el escándalo es permanente, la indignación se diluye. La política se transforma en espectáculo, y el ciudadano en espectador resignado.
Esta crisis de confianza tiene consecuencias profundas. No solo debilita la participación democrática, sino que también erosiona el tejido social. Se rompe el vínculo de confianza entre el ciudadano y el Estado, y se paraliza el diálogo necesario para construir soluciones colectivas. La esperanza de una justicia equitativa se desvanece, y en su lugar crece el individualismo defensivo, la apatía política y, en casos extremos, la radicalización.
Sin embargo, reconocer esta desconfianza es el primer paso para revertirla. La reconstrucción de la legitimidad institucional requiere más que promesas: demanda coherencia, transparencia, y una conexión auténtica entre representantes y representados. En tiempos de crisis, la honestidad y la rendición de cuentas no son solo virtudes deseables; son requisitos imprescindibles para recomponer el pacto democrático y volver a creer que el voto puede, de hecho, cambiar la realidad.
Falta de educación política en Colombia: un vacío que cuesta caro
En Colombia, la ausencia de una formación política sólida desde las aulas ha debilitado el ejercicio ciudadano. A pesar de vivir en una democracia, gran parte de la población desconoce los principios básicos del Estado, el funcionamiento de las instituciones, y los derechos y deberes que nos corresponden como ciudadanos. Esta carencia no es casual: durante décadas, la educación cívica ha sido relegada a un segundo plano o tratada de forma superficial en los currículos escolares.
El resultado es visible: generaciones que no distinguen entre los poderes públicos, que no comprenden el rol del Congreso ni la importancia de las elecciones locales. Muchos votan sin entender las propuestas, guiados más por emociones, influencias mediáticas o promesas vagas que por reflexión crítica. Otros, simplemente se abstienen, convencidos de que su participación no tiene impacto real.
Esta falta de conocimiento alimenta la desinformación y facilita la manipulación. Los discursos populistas calan con facilidad, y el debate público se empobrece, reduciéndose a confrontaciones vacías y polarización. Sin herramientas para analizar, cuestionar y decidir de forma consciente, el ciudadano queda a merced de intereses ajenos.
Revertir este panorama exige una reforma profunda en el sistema educativo. La educación política no debe limitarse a fechas patrias o lecciones aisladas. Debe ser un proceso continuo, dinámico y participativo que forme ciudadanos capaces de ejercer su poder con responsabilidad, empatía y sentido colectivo. Solo así Colombia podrá construir una democracia más sólida, con una ciudadanía que no solo conoce sus derechos, sino que los exige, los defiende y los transforma en acción.
Indiferencia y comodidad: Una parte significativa de los colombianos simplemente no quiere molestarse. La apatía política se convierte en un acto de comodidad disfrazado de neutralidad. “Todos roban, para qué votar”, “yo no vivo de la política”, “me da pereza salir a hacer fila”. Este tipo de expresiones normaliza el desinterés como una actitud socialmente aceptada.
Resentimiento histórico: Otro grupo, especialmente en sectores históricamente marginados, guarda un profundo resentimiento contra el Estado. Han sido víctimas de abandono, violencia o exclusión. Su abstención no es apatía, sino un acto de protesta silenciosa. Sin embargo, ese silencio termina favoreciendo a quienes más les han oprimido.
Votar por cuatro tejas: clientelismo y corrupción estructural
En los territorios donde la pobreza es más profunda y el Estado más ausente, la democracia se prostituye en cada elección. El voto se compra por “cuatro tejas”, un mercado para miserias donde se canjean promesas, mercados, billetes de $50.000 y cemento por la voluntad popular.
Este fenómeno perpetúa el dominio de caciques políticos, herederos de redes mafiosas y estructuras corruptas. El círculo es perverso: la necesidad obliga a muchos a vender su voto, pero al elegir al corrupto, perpetúan la misma miseria que los obliga a venderlo.
Más grave aún, estos votos “comprados” adquieren un peso mayor en el contexto de una alta abstención. Si solo vota el 45% del censo, y de ese grupo un porcentaje ha sido coaccionado o comprado, entonces la voluntad real y libre representa apenas una fracción minoritaria. Así, se perpetúa una oligarquía moderna disfrazada de democracia electoral.
La compra de votos es un delito electoral, contra el sufragio, catalogado cómo corrupción al sufragante.
Por otra parte, El clientelismo es el intercambio sistemático de favores entre personas de diferentes rangos, ejemplo, jefe-empleados. También se le define como el reparto discrecional de bienes o cargos públicos por votos. Los grupos colonizan el aparato estatal para que sus maquinarias electorales sigan funcionando. Esta práctica debilita la democracia, ya que sustituye el debate programático y la meritocracia por relaciones de dependencia y lealtades personales.
En Colombia, el clientelismo se ha visto favorecido por factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, el bajo acceso a la educación y la debilidad institucional, especialmente en regiones periféricas. Allí, los votantes muchas veces ven en el clientelismo la única forma de obtener soluciones inmediatas a sus necesidades básicas.
Los partidos tradicionales han utilizado redes clientelares para mantenerse en el poder, aliándose con líderes locales que actúan como intermediarios. A su vez, esta práctica ha contribuido al surgimiento de formas de corrupción y vínculos con estructuras ilegales.
Aunque se han hecho esfuerzos para combatir el clientelismo mediante reformas institucionales, la transparencia electoral y la educación cívica, su persistencia sigue siendo un obstáculo para una democracia participativa y equitativa en Colombia. Superarlo implica fortalecer el Estado, reducir la pobreza y empoderar a los ciudadanos.
Lo invito a leer el próximo martes la segunda parte:
Las consecuencias de la abstención: democracia de minorías, legitimidad erosionada